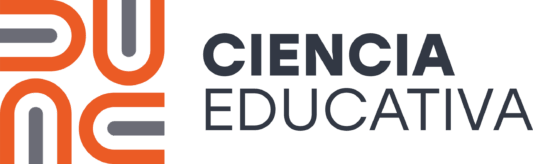Luis Felipe Valdez Sánchez1
A lo largo de la historia de la educación existieron diversos modelos pedagógicos, en la llamada escuela nueva, pero antes de eso, surgió la escuela tradicional, donde era una enseñanza rígida, disciplinaria, el maestro era el único que hablaba, los alumnos no podían llegar a la reflexión de los conocimiento, después el primer modelo pedagógico que surge es el romántico, su principal pionero fue Rousseau, uno de sus lemas fue la enseñanza con amor, junto a diversos teóricos, se postularon la enseñanza en las escuelas con cariño, ternura, hacerle creer al estudiante que estaba en su casa, estos teóricos románticos filosofaban compartiendo que la primer educadora tenía que ser la madre, porque no había amor más puro que el de una mamá. Se seguirá con el modelo conductista donde el estímulo-respuesta fue una de sus características principales, trabajar por medio del condicionamiento a los estudiantes para favorecer el aprendizaje, se continua con el modelo cognitivo, ya sea por el constructivismo, aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento o un enfoque por competencias, donde el desarrollo cognitivo del estudiante podría llevarse a cabo de manera autónoma o colaborativa, construir su propio conocimiento a partir de saberes previos, vinculados con los saberes nuevos, por último el actual modelo pedagógico, el humanismo, donde se sustenta la Nueva Escuela Mexicana, la cual se basa y se centra en el interés de los estudiantes, la empatía, las emociones, vinculadas con el proceso cognitivo.
En el párrafo anterior se habló acerca del antecedente de los modelos pedagógicos a lo largo de la historia de la educación, el siguiente texto se centrará en el nuevo paradigma de las neurociencias vinculado con la educación que a su vez surge el concepto de neuroeducación, el cual, desde palabras de Francisco mora: “La neuroeducación es una visión de la instrucción y la educación basada en los conocimientos acerca de cómo funciona el cerebro” (Mora, F. 2021, p. 33). La importancia de conocer cada parte del cerebro, desde la memoria, el pensamiento, neuronas, plasticidad cerebral, los lóbulos, los hemisferios, la motricidad es relevante para saber de qué manera podemos abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje con cada uno de nuestros estudiantes, observar los estilos de aprendizaje que poseen, que se puede no hablar solo de un VAK, sino también de las inteligencias múltiples de Gardner, de los cuadrantes cerebrales o de los hemisferios, es partir de aquello que podemos identificar para la selección correcta de cada una de las estrategias que se implementen en el aula, se debe tomar en consideración que lo que se realice debe impactar en los diversos estilos de aprendizaje.
La neuroeducación trata, con la ayuda de la neurociencia, de encontrar vías a través de las cuales poder aplicar en el aula los conocimientos que ya se poseen sobre los procesos cerebrales de la emoción, la curiosidad y la atención, y cómo estos procesos se encienden y con ellos se abren esas puertas al conocimiento a través de los mecanismos de aprendizaje y memoria. (Mora, F. 2021, p. 35)
La neuroeducación es una estrategia adecuada para motivar a los estudiantes, a este tipo de motivación se le denominará DAS, debido a lo siguiente; Deseo, Acción y Satisfacción. La parte del Deseo es lo que realiza el docente para iniciar bien el día, un juego, una dinámica, una canción, algo que logre emocionar al cerebro, en palabras de Francisco Mora, predisponer al cerebro a aprender algo nuevo, por otra parte, la Acción, es el rol que juega el docente para no dejar caer la motivación, es el clímax, el diseño de actividades acorde al contenido que se va a bordar, de manera lúdica, didáctica, creativa, innovadora para continuar con el cerebro motivado, por último la Satisfacción que es cuando el cerebro logra consolidar los aprendizajes, de la memoria de corto plazo, que esta información migre a la memoria de largo plazo para poder utilizarla cuando se requiera poner en la realidad, en palabras de David Ausubel, se logra un aprendizaje significativo, es decir el alumno logra la metacognición de la información en su proceso cognitivo.
Memoria es el proceso por el que retenemos lo aprendido a lo largo del tiempo. En el ser humano la memoria, además de ser base de la supervivencia, como en todo ser vivo, es el vehículo por el que se transmiten los conocimientos y se crea cultura. Memoria, es, también, evocar lo aprendido cada vez que queramos y hacer uso de ello, bien en el contexto de una conversación, en un acto de conducta o simplemente en un proceso mental consciente determinado. (Mora, F. 2021, p. 108)
Desde el punto de vista de la cita anterior, podemos rescatar que existen diversos tipos de memoria, por lo cual, solo se mencionaran dos, las conscientes, que son aquellas que se expresan de manera verbal, como la memoria de corto plazo, largo plazo, y de trabajo; por otro lado las memorias inconscientes, que se requiere una acción motriz para expresarlas, como el andar en bici, manejar un carro, escribir, cocinar, entre otras, el docente debe de buscar la forma de fortalecer el proceso de memoria en el cerebro de cada alumno para eso debe saber seleccionar las estrategias adecuadas para poder llevarlas a la praxis áulica, tomando en consideración el diagnóstico del grupo, de qué manera aprenden, así mismo conocer sus fortalezas y áreas de oportunidad, la neuroeducación se centra en los factores comunes que ocurren en el cerebro, el proceso cognitivo y emocional, debe de existir un equilibrio entre estos dos para consolidar los aprendizajes, por eso es necesario que aquello que se implemente en el aula, se vincule con la inteligencia cognitiva y las emociones, ya que estas últimas juegan un rol importante en la fortaleza de los aprendizajes ya sean autónomos o colaborativos, diseñar actividades estrategias desde las neurociencias para que emocionen al cerebro, lo predispongan a adquirir información nueva, el cerebro filtra la información de dos formas, la que no es innovadora, no es novedosa, llega a la memoria de corto plazo y se olvida, en cambio la segunda, la que sí es novedosa, la que sí es innovadora, es la que se queda almacenada en la memoria de largo plazo y puede ser utilizada cuando se requiera.
Una de los puntos significativos de la neuroeducación es lograr que cada uno de los estudiantes consoliden una motivación intrínseca, que hagan las cosas por si solos, que crean que lo que realizan es para un beneficio propio, que ellos mismo identifiquen sus fortalezas y áreas de oportunidad para seguir superándose a hacer las cosas mejor, eso brinda una estrategia Neurodidáctica favorecer que los alumnos de educación primaria desarrollen, activen, sean creativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que ellos mismo tengan oportunidad de crear su propia manera de aprender, dejar a un lado las prácticas tradicionales y enfocarse en la enseñanza actual, moderna, llevar a las neurociencias al punto vital del proceso educativo, donde los alumnos a través de un neuroeducador diseñan oportunidades para su propio aprendizaje.
La pregunta del millón sería: ¿Cómo aprendemos según la neuroeducación?, de acuerdo con Francisco Mora (2021) aprendemos emocionándonos, trabajando de forma cooperativa y colaborativa, trabajando por proyectos, y uno de los puntos más importantes, aprendemos haciendo, hay que experimentar todo aquello que este en nuestro contexto cercano, hay que vivirlo, sentirlo, para poder adaptarnos a la realidad, y sustentar el aprendizaje desde el pensamiento crítico, analítico y reflexivo. Algunos ejemplos de estrategias neurodidácticas que se pueden utilizar en el aula son: Aprendizaje basado en problemas o proyectos, ejercicios de memorización, actividades físicas, trabajo colaborativo, trabajar la inteligencia y los juegos, este último dice Huizinga es primordial para el desarrollo de la vida en el ser humano a lo largo de su etapa vitalicia.
El niño juega porque le produce placer hacerlo, sin saber, por supuesto, que es el mecanismo diseñado por la naturaleza para empujarle a aprender. Todo niño experimenta una necesidad (la de aprender) que le empuja al juego y que solo sacia con el juego, puesto que este es placentero. El placer es el mecanismo ultimo con el que se disfraza el aprendizaje, que es lo que le permitirá conseguir los objetivos que la naturaleza le demanda, lo mismo que cuando siente hambre le empujan a comer. (Mora, F. 2021, p.101)
Con base a lo analizado en los párrafos anteriores, es necesario que el docente brinde experiencias innovadoras en el aula para sus educando, a través de la selección correcta de estrategias neurodidácticas, donde la tarea principal es emocionar al cerebro del individuo, uno de los recursos más nobles es el juego, ya que impacta en las diversas áreas del cerebro, permite la relajación, el disfrute, el desarrollo cognitivo, personal y emocional de cada alumno o alumna, y así mismo consolidar los aprendizajes óptimos para su bienestar en cualquiera de los ámbitos, ya sea educativo, social o comunitario, brindarle herramientas, recursos adecuados para llevarlos al pensamiento crítica y la construcción de nuevas ideas acorde a su destreza intelectual y emocional.
Bibliografía
FUENTE DE CONSULTA Mora, F. 2021. Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: Alianza, 3ra edición.
Datos de los Autores
- Mtro. en Pedagogía IMCED, ORCID: 0009-0000-3657 Contacto: [email protected] ↩︎