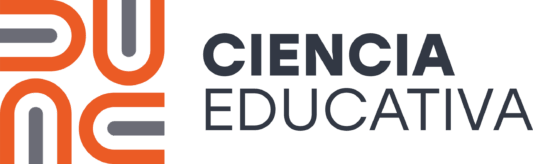Alma Rosa Ayala Virelas
La formación ciudadana es un proceso que forma parte de la educación básica en la infancia y la juventud. Esa formación implica una educación en valores cívicos que desarrolle rasgos deseables en los futuros ciudadanos -o como les llama T. H. Marshall “Ciudadanos en Potencia” (1949)- de una democracia en la cual las personas se encuentren motivados y ocupados en la construcción de una mejor sociedad.
En el marco de una educación para la ciudadanía activa, es preciso que las personas acedan a los conceptos básicos de ciudadano, ciudadanía, derechos y obligaciones del ciudadano y la ciudad (Cabrera-Otálora, M. I., Giraldo-Alzate, O. M., Nieto-Gómez, L. E., 2016).[1] Es fundamental entonces que reconozcan la importancia del bien común entendido como el interés en todo a partir de la auto realización personal en un contexto de respeto a los derechos y la identidad -personal, comunal y social-.
Así, la formación ciudadana en los jóvenes, además de incluir una serie de principios (libertad, solidaridad, respeto, justicia, equidad, igualdad, entre otros) y preceptos se debe potenciar desde la adolescencia, competencias políticas que les permitan ejercer sus derechos de manera activa y ser propositivos. Dichas competencias se deben impulsar desde los espacios de la educación cívica.
Sin embargo, la promoción de valores democráticos y republicanos a partir de la formación ciudadana no debe entenderse en sentido ingenuo, es más bien un ideal que con reservas se puede alcanzar, pero se deben buscar de forma constante, eso además de actualizarse atendiendo a los cambios sociales y a las prácticas políticas (Mougan, 2022)
Por lo tanto, la educación para la ciudadanía debe considerar el valor de la nación, desde la perspectiva de los valores relativos del multiculturalismo, en interés del fortalecimiento de la democracia constitucional. Suponiendo, desde luego, que es esta la forma menos imperfecta de gobierno.
Pablo da Silveira (2007) considera tres visiones sobre la educación cívica: el terapéutico, el de las reglas y el de las virtudes cívicas. En el primero de ellos se prioriza la importancia de la motivación de los sujetos; en el segundo, las instituciones y reglas superiores a la voluntad de los sujetos pues son impuestas de manera tal que se cumplan más allá de su voluntad, algunos autores que concuerdan con esta visión –desde la perspectiva del autor- son Kant, Adam Smith, James Madison y John Rawls.
El tercer paradigma -el de las Virtudes Cívicas- resulta de armonizar reglas justas y virtudes cívicas que lleven al sujeto a participar en la construcción de un sistema social que beneficie de manera individual y colectivamente. Por lo que además de contar con un sistema de normas transmitido mediante la educación preparatoria de la ciudadanía, difundir la justificación del sistema institucional imperante, y entrenar al sujeto en competencias cívicas, se deben fomentar en él las virtudes cívicas que lo hagan elegir las mejores acciones no sólo por la legitimidad y obligatoriedad de las normas, sino que también por su espíritu, lo que debe proveer a la sociedad de buenos ciudadanos, aunque no haya una definición unívoca de lo que es un buen ciudadano.
De esta manera, el mismo autor considera que, la educación cívica es una educación preparatoria para el ejercicio de la ciudadanía por lo que, precisa iniciar desde los primeros momentos de la educación en la infancia, a la par de formación de habilidades y actitudes cognoscitivas, coincidiendo con otros autores como Mougan y Dewey.
Así, partiendo del supuesto de que son la infancia y la adolescencia los momentos en que se inicia la educación ciudadana, ésta debe enfocarse al desarrollo de las virtudes y los valores ciudadanos dirigidos al mantenimiento de la democracia, lo que implica también obligaciones que permitan mantener un orden positivo en la sociedad. Es decir, en este momento histórico se necesita de una ciudadanía activa y participativa.
Lo anterior, nos conduce a una discusión en torno a la construcción de un discurso sobre los valores en la formación ciudadana, considerando que las virtudes son aprendidas, pues cada generación debe reaprenderlas; su permanencia puede variar y no existe garantía de que nunca desaparecerán, son redefinidas por cada generación, por cada circunstancia; y finalmente, son falibles, pues surgen más del error que de la certeza, de lo que no se quiere que de lo esperado. Afirma que apegarse a una teoría sobre la educación cívica implica adoptar un modelo de ciudadano y un modo de entender a la sociedad, por lo que aceptar una teoría es ajustarse a un paradigma (Mougan, 2016).
En este sentido, uno de los objetivos de la formación ciudadana dentro de una sociedad democrática es que los ciudadanos deberían ser capaces de reflexionar entorno a la importancia precisamente de la educación de sus ciudadanos.
Como ya se ha mencionado, las personas preparadas para el ejercicio de la ciudadanía serán participantes activos en la construcción de la democracia, lo cual a su vez incide en el aumento de la confianza en el Estado y sus instituciones, por lo que la educación ciudadana será de suma importancia para el sostenimiento de las repúblicas.
Lo anterior fue abordado en un capítulo completo a la educación del ciudadano en Consideraciones sobre el Gobierno de Polonia, en donde Rousseau afirma que el hombre debe desarrollar un profundo amor a su patria y a sus leyes y propone que no sólo se debe promover la virtud cívica, sino que hay que lograr la virtud política y participar en forma activa en la vida de su comunidad si de verdad desea ser llamado ciudadano u hombre libre (Rousseau, 1788)
En un breve análisis sobre la obra del mismo Rousseau, José Rubio Carrancedo (2007), identifica en Confesiones y Las Instituciones Políticas, la inclinación de Rousseau por una moral derivada de la observación jurídica de los hechos, su enfoque último sería entonces legitimista. En Emilio, vuelva a retomar el valor de la educación proporcionada en la vida privada del individuo como valor incalculable frente al poder del Estado, lo mismo se podría decir de La nouvelle Héloïse.
Así el autor refiere que el desarrollo del concepto de educación en uno de los grandes pensadores de política actual, a partir de la revisión de su obra, incide sin duda en todos aquellos trabajos que busquen acercarse a los temas de política y de manera puntual al tema del ciudadano y su educación.
En contraste a lo anterior, partiendo del análisis de la obra De officiis de Cicerón Soane Pinilla (2007), reflexiona en torno a la idea de que el ciudadano que define con su actuar, la ciudad en que desea vivir, es decir la construye. En el texto el autor señala la influencia de la obra de Cicerón en los ilustrados del siglo XVIII en particular algunos escoceses –MacIntyre, Hutcheson, Hume, entre otros-, en los cuales se aprecia la influencia de Cicerón al considerar el vínculo entre el individuo y su sociedad, para establecer la moral que se ha de tener. Sin duda, este trabajo permite reevaluar las aportaciones de Cicerón en torno a la moral y sobre todo la apreciación que de él han hecho por siglos los especialistas sobre la moral ciudadana. Sin duda, una aportación significativa es esta manera de considerar a la sociedad como el resultado de la elección del individuo.
A manera de colofón se puede señalar que la educación cívica constituye una herramienta para la constitución de una democracia activa. Dicha formación ha sido una preocupación constante de los estudiosos de la política, la democracia y la república. Por otro parte, la formación ciudadana además del conocimiento de concetos básicos requiere del desarrollo de habilidades y virtudes relacionadas con el momento que vive cada sociedad. Sin embargo, no se debe perder de vista que son las infancias y las juventudes con sus desafíos quienes precisan formarse como ciudadanos en potencia.
Referencias bibliográficas
- Rubio Carrancedo, José, Rosales, José María y Toscano Méndez, Manuel, Coord. “Democracia, ciudadanía y educación”, Universidad Internacional de Andalucia, Akal, Madrid, 2009, pp. 394.
- Cabrera-Otálora, M. I., Giraldo-Alzate, O. M., Nieto-Gómez, L. E. (2016). Concepto de ciudadanía en Rawls. Revista Criterio Libre Jurídico. 13(1), 31-37 http://dx.doi.org/10.18041/crilibjur.2016.v13n1.25104
- Mougan, Carlos. (2016). Virtudes públicas: una aproximación pragmatista. Contrastes. Revista Internacional de Filosofía. 10.24310/Contrastescontrastes.v0i0.1299.
- Mougan Rivero, J. C. (2016). Dewey: el significado democrático de la primacía de los hábitos. Daimon Revista Internacional de Filosofia, (68), 85–100. https://doi.org/10.6018/daimon/212671
- Mougan Rivero, J. C. (2022). Ciudadanía democrática y ethos científico: una perspectiva pragmatista. Daimon Revista Internacional de Filosofia, (85), 113–128. https://doi.org/10.6018/daimon.398791
- Mendoza Aguirre, J. A. (2016). Las consideraciones sobre el gobierno en Polonia. Jean-Jacques Rousseau como político. Murmullos Filosóficos, 3(7), 32–42. Recuperado a partir de https://www.revistas.unam.mx/index.php/murmullos/article/view/57302
- Rousseau, Jean-Jacques (1788) Considérations sur le gouvernement de Pologne http://fr.wikisource.org/wiki/Collection_compl%C3%A8te_des_%C5%93uvres_de_J._J._Rousseau>
Autor
Alma Rosa Ayala Virelas; Docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: [email protected] y https://orcid.org/0000-0001-9474-5676