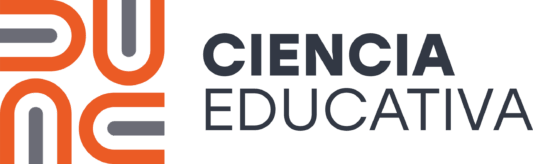Diego Armando Piñón López
Resumen
A pesar de ser ampliamente difundida en prácticas y discursos educativos, la idea de “los estilos de aprendizaje” carece de elementos para ser considerada una teoría científica, principalmente porque presenta problemas metodológicos puntuales en su construcción y porque no se ha mostrado evidencia sólida de que su procuración fortalezca los procesos formativos de los estudiantes.
Introducción
La teoría de la educación no es un entidad única y homogénea; tiene múltiples aristas, así como diversos enfoques y corrientes que la enriquecen conceptualmente. A través del tiempo y dependiendo de la coyuntura sociohistórica en la que se hallen, ciertas perspectivas se sitúan en una posición hegemónica sobre otras, después éstas, ante un nuevo acontecer, son reemplazadas por otras “más adecuadas”. Es, podría decirse, la dinámica natural en la revolución de los paradigmas que acaecen en las ciencias sociales (véase Kuhn, 1971).
Como en todo proceso constituido a razón del hombre, las imprecisiones aparecen y eso es entendible, lo que no es negociable es establecer y mantener como verdaderas, a aquellas proposiciones que de manera casi arbitraria y fortuita han ganado un lugar en la narrativa pedagógica con base única en la indefinida repetición. Esas teorías no científicas que se encuentran instaladas y en torno a las que la reflexión y el ejercicio docente se desarrollan masivamente en la actualidad. De alguna forma, estas “verdades” (que es menester desterrar), han logrado colarse como parte de la teoría educativa que sí cumple con una estructura y criterios epistemológicos que le otorgan un carácter de confiabilidad y formalidad.
Estilos de aprendizaje: falacia discursiva y práctica
Solamente en los contextos educativos son varias las ideas que coinciden con la descripción antes expuesta y resultaría valioso identificarlas para al menos, dejar de incentivarlas en las prácticas y las narrativas docentes. “Los nativos digitales” y “las inteligencias múltiples”, son ejemplos claros de conceptos recurrentes y en los que una gran cantidad de profesionales de la educación cree a pies juntillas. Sin embargo, este texto se centra en el que es, muy probablemente, el más común de ellos: “los estilos de aprendizaje” (EDA). Cuando se les cuestiona, quienes los utilizan como parte de su retórica, suelen apelar a falacias de tipo ad popolum en un intento por justificarlas: “¿por qué no habrían de ser teorías válidas si “todos/la mayoría” de los educadores las conocen y aplican?, ¿por qué si hay libros, programas de estudio, tesis, exponentes y conferencias que las mencionan y reafirman, no podrían considerarse un buen referente para el ejercicio docente?” Tanto en el ideario como en la praxis se les concede una virtud cuasi-dogmática.
Los EDA, representan una idea que guarda enorme inconsistencia en el camino hacia su confirmación como teoría científica, situación que Paul Kirschner (2017) atinadamente señala, pues parte de una base científicamente endeble: su método, y por consecuencia, su validez. El primer gran problema es que la mayoría de los test de EDA se desarrollan casi exclusivamente a través de una autoevaluación, sin utilizar otras vías de contrastación de la información, asumiendo al alumnado completamente consciente y dispuesto a contestar en congruencia con lo que hace en realidad, sin más. Al infante o adolescente, de manera directa se le cuestiona sobre criterios de autoconocimiento y autorregulación de su aprendizaje, proceso que, por cierto, ya inició, pero que aún se encuentra en maduración, y ya de su percepción depende el clasificarlo en una de las tres categorías que se sugieren: visual, auditivo o kinestésico, para intervenir pedagógicamente en consecuencia, ¿qué sentido tiene hacerlo?
El educando, con mayor o menor grado de conciencia sobre los procesos que lo llevan a alcanzar los aprendizajes, escoge de entre algunas opciones a aquellas que supuestamente conducirán a una conclusión sobre la manera en que aprende. Pero, ¿verdaderamente sus respuestas apuntan a una adecuada descripción de su forma de aprender? Ya Stahl (1999) y Rawson, Stahovich y Mayer (2016) han concluido en sus estudios que las pruebas de autoevaluación con esta orientación tienen una fiabilidad bajísima, pues la fuente de información (los alumnos) muy probablemente no dispone de los suficientes recursos metacognitivos para describir con apego a la realidad lo que los test pretenden (problema presente en otros estudios monometódicos). Contestan lo que les puede parecer más inteligente asegurar, lo que creen que el docente quiere leer, o lo que han escuchado a otras personas decir sobre ellos. Existen sesgos tanto de subvaloración y sobrevaloración, ergo es relativamente sencillo forzar un resultado determinado sin que éste tenga correspondencia con la verdad. Ese es uno de los principales riesgos a mitigar en el diseño y validación de los test empleados para tal fin.
Los estudiantes que son sometidos a test de esta índole pueden verse motivados con facilidad a actuar también con un sesgo de confirmación de por medio, que les ayude a reforzar la idea que tiene hecha de ellos mismos sobre cómo es que aprenden mejor, o cómo quieren creer que aprenden mejor, pudiendo dar lugar así al fenómeno de la profecía autocumplida. La creencia, como no hace falta elaborar, no resulta un criterio válido para la conformación de un corpus teórico con carácter epistemológico. Por ello, más allá de ayudarnos a entender cómo se autoperciben los estudiantes y que manifiesten algunos de sus intereses, los instrumentos para determinar EDA acaban siendo anodinos.
La autoevaluación es una técnica valiosa, ello no se pone a juicio, pero que debe, en el ánimo de aprovechar toda su utilidad, configurarse de tal forma que ni el objetivo, ni el instrumento, ni los momentos en que se aplica, conduzca a los aplicantes a recurrir a sesgos altamente predecibles. Esta premisa no se cumple en el caso de los “diagnósticos” de los EDA.
Por si lo anterior no fuera suficiente, surge otro gran inconveniente; en el supuesto de que los estudiantes fueran absolutamente conscientes y consecuentes sobre la información que facilitan, ¿qué nos haría creer que, por el hecho de inclinarse hacia una preferencia (ya sea visual, kinestésica o auditiva), el rendimiento académico o la calidad de los aprendizajes observarán un efecto positivo al promoverse desde determinado canal de desarrollo? Nuevamente el profesor Kirschner (2017) asesta: lo que los educandos prefieren no es, por definición, lo mejor para ellos. Sucede en todas las áreas de la actividad humana.
Ilustrémoslo con una breve analogía: a cierta persona se le presenta la posibilidad de hacer un curso de entre un amplio catálogo, le interesa mucho uno de cocina, ya que éste le supondría disfrutar más la actividad, la prefiere y le parece más atractiva. Sin embargo, eso no significa necesariamente que el aprendizaje se le vaya a facilitar a raíz de su inclinación por la tarea, que aprenda objetivamente más, tampoco que el aprendiz sea bueno cocinando. A esa misma persona, probablemente no le llame la atención cursar el programa de ajedrez que también se ofreció, pero, de someterse a la experiencia podría reconocer con facilidad las reglas y mostrar disposiciones nativas para jugar en un nivel por encima de la media con poco esfuerzo y aprendiendo a un ritmo sobresaliente.
El interés y la preferencia no son equivalentes a la disposición para el aprendizaje y la habilidad que por estas condiciones pueda hacerse medrar. Ojalá estos criterios coincidieran, pero en realidad esa correlación está lejos de ser invariable, y sobre esa base, es prácticamente imposible fundar un postulado epistemológico con la determinación que se pretende presentar en los EDA. Así, al transferir esta relación lógica, un discente podría responder en un test que prefiere ver un video sobre la Revolución Industrial en lugar de armar un mapa mental sobre el mismo acontecimiento, ¿eso aseguraría que con el video tenga mayores posibilidades de aprendizaje?, la respuesta es no, ¿habrá valido de algo al docente decir: “el EDA de este estudiante es visual” ?, no de mucho, por no decir que de nada.
En otra investigación (Clark, 1989), se exploró la eficacia en el aprendizaje cuando el alumnado elige su estrategia de enseñanza, ocurrió lo “inesperado”: la correlación con el desempeño satisfactorio fue notablemente baja. ¿Sugiere esto que no importa la opinión del discente con respecto a su proceso de aprendizaje? Para nada, es un elemento a considerar, pero que debe asumirse ante el juicio del educador para la configuración de una intervención pedagógica oportuna.
Por otra parte, Constantidinou y Baker (2002), en un ejercicio experimental, organizaron un grupo de estudiantes “clasificados” según su EDA y les dieron instrucciones que correspondían con este último. Mientras, a otro grupo le indicaron un ejercicio que no pertenecía al supuesto EDA que presentaban los estudiantes. Al observar el desempeño de ambos grupos, concluyeron que no hay relación entre ser considerado con un EDA y el propio aprendizaje logrado a través de los elementos que se vincularon a esa categoría. La técnica de grupos de control (como la citada en el caso anterior) muestra en reiteradas ocasiones que no hay una asociación positiva entre las estrategias con base en los EDA y el rendimiento académico derivado de ellas. Es decir, aun asumiendo que existiera tal clasificación como marco referencial para el ejercicio pedagógico, no hay consecuencias favorables para dirimir que su implicación en la praxis sea conveniente. Pashler et al. (2009) lo tienen claro al afirmar que actualmente, no existe una base de evidencias adecuadas para justificar la incorporación de las evaluaciones de los EDA en la práctica educativa general.
Ante este mito, cabe replantear propuestas traídas a narrativa en la actualidad que respondan desafíos a los que estas creencias quisieron enfrentar en su surgimiento. El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), verbigracia, como propuesta, desecha la posición entronizada de “teoría educativa” desde la que se gestionan los EDA. El DUA conviene en proporcionar múltiples formas de representación, motivación y expresión a todos los estudiantes, en lugar de clasificarlos obsesiva e infundadamente por el canal en que aparentemente aprenden. Es una apuesta a la diversidad sin la fijación de que cada estudiante pertenece unívocamente a un modelo para alcanzar aprendizajes, pues así todos tienen acceso a variadas situaciones en diferentes momentos de su proceso formación.
Consideraciones finales Queda decir que, con seguridad, el origen de este concepto surge de la necesidad sistemática de clasificar en perfiles y comportamientos asociados al alumnado, pero ello no representa la garantía de que su construcción como postulado teórico se corresponda con la realidad o manifieste tener una aplicación que genere efectos positivos en el desarrollo de los estudiantes. Muy por el contrario, puede contribuir a la desafortunada idea del encasillamiento de los discentes, limitar sus posibilidades de exploración y apropiación del aprendizaje por la obstinación de hacerlos pertenecer a una categoría, aunque esa etiqueta esté vacía. El concepto de los EDA presenta problemas epistemológicos (falacias argumentativas), metodológicos (autoevaluación y sesgos) y prácticos (inconveniencia de su aplicación). De ahí su denominación como un mito, pues sin grandes fundamentos, fue lo suficientemente atractiva como para volverse parte de la tradición oral y escrita de la pedagogía. No hay mayor sentido en continuar replicándola y manteniéndola activa entre los colectivos docentes. Se sugiere en su lugar, apostar por la implementación de propuestas que ofrezcan alternativas para la exploración de diversos formatos de representación, motivación y expresión que moldean las experiencias de aprendizaje para la totalidad de los estudiantes, como es el DUA.
Referencias bibliográficas
- Clark, R. E. (1989). When teaching kills learning: Research on mathemathantics. London, UK: Pergamon.
- Constantinidou, F., & Baker, S. (2002). Stimulus modality and verbal learning performance in normal aging. Brain and Language, 82(3), 296-311.
- Kirschner, P. (2017). Dejad de propagar el mito de los estilos de aprendizaje. Recuperado el 22 de septiembre de 2023, de Cuaderno de Cultura Científica: https://culturacientifica.com/2017/03/06/dejad-propagar-mito-los-estilos-aprendizaje/
- Kunh, T. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. (A. Contin, Trad.) Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Pashler, H., McDaniel, M. R., & Bjork, R. (2008). Learning Styles: Concepts and Evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105-119.
- Rawson, K., Stahovich, T. F., & Mayer, R. E. (2016). Homework and achievement: Using smartpen technology to find the connection. Journal of Educational Psychology, 109(2), 209-219.
- Stahl, S. A. (1999). Different strokes for different folks? A critique of learning styles. American Educator, 23(3), 27-31.
Autor
Diego Armando Piñón López; Maestro en Educación, Centro de trabajo: Escuela Primaria Urbana Estatal “Simón Bolívar” Correo: [email protected] y https://orcid.org/0000-0001-6867-0615